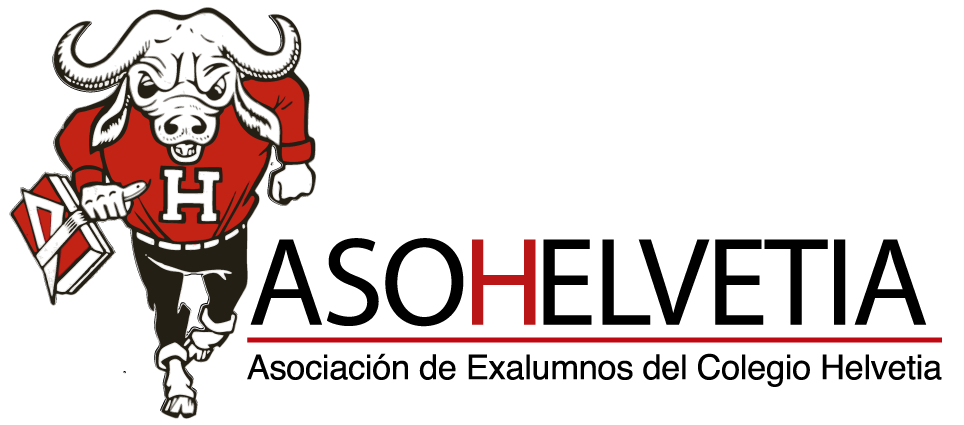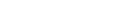Margarita Carosio camina sobre las aguas
Colegio HELVETIA – Promoción 1969
50 años
A Jorge Holguín Uribe
Desde hace algunos meses el profesor Rebaud es el rector del colegio. Ejerce una autoridad fundada en el respeto y en la delicadeza del trato a los alumnos. El año pasado nos dictó, por accidente, una excelente hora de lingüística. Nunca pronuncia una palabra de más. El nudo de su corbata es llamativamente pequeño. Contrajo matrimonio con la profesora Graciela, muy amiga de la profesora Bertha, quien da clase de religión a las niñas. La señorita Pereira nos da clase de religión a nosotros; es estricta y amable al mismo tiempo; le tomó la mano a Lewin mientras veíamos una película; nos hace aprender de memoria las preguntas y las respuestas del Catecismo Astete. ¿Somos cristianos? Sí; somos cristianos por la gracia de Dios. ¿De quién recibimos el nombre de cristianos? El nombre de cristianos lo recibimos de Cristo, nuestro Señor. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir Hombre de Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la santa Cruz. La señorita Pereira pregunta si alguno de nosotros se sabe el Padre Nuestro en latín. Levanto la mano, y como un loro pronuncio la retahíla que cada viernes le escucho al padre Bissig durante la misa. La señorita Pereira afirma que mi Pater Noster no es Latín sino jeringonza. Enseguida, nos pone a memorizar el Credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En este instante, Durán levanta la tapa de su pupitre en cuya cara interior ha colocado imágenes de la revista Playboy. Las mujeres de las fotografías atrapan nuestra atención. Por fortuna, la señorita Pereira no descubre el motivo del desbordado relajo. Después de meritoria lucha, la profesora logra recuperar el orden y continúa con la oración. Descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre… El año que viene extrañaremos a Durán; proseguirá sus estudios en la Academia Militar San Jorge.
Los primeros viernes de cada mes es obligatorio venir de uniforme. Traje de paño gris, camisa blanca, corbata vino tinto. Las niñas, bléiser rojo, camisa blanca, falda plisada gris, medias blancas. Algunas niñas visten falda lisa y corta. Sus rodillas, sus muslos, sus bronceadas piernas, encienden mi plexo lumbo-sacro. Cerca de la gran campana de bronce que Anastasio tañe cada hora, niñas y niños hacemos fila en el amplio corredor antes de entrar a la capilla. En uno de los jardines del entorno, Margarita Carosio camina sobre las aguas en dirección a nosotros. La profesora Bertha entona una canción que coreamos todos : Nos hallamos aquí en esta tierra / esta tierra que el Señor nos dio / mas la meta no está en esta tierra / es un cielo que está más allá… Después de la misa, quienes recibimos la hostia desayunamos en el comedor. Chocolate en agua, pan blandito, queso amarillo. Algunos viernes, en lugar de asistir a la misa, seis o siete escapamos por la ventana del salón y volamos hasta el club Los Lagartos; Holguín, Valenzuela y Samper, cuyos papás son socios del club, invitan a desayunar en el comedor de ventanales inmensos. Después del desayuno exquisito, entre los lagos y las gramas de la cancha de golf emprendemos el regreso al colegio; apuramos el paso para llegar sin falta a la clase de 9. La sonriente y esbelta Misis Valencia precede nuestra entrada al salón; deja a su paso fragancias Cocó Chanel; toma asiento y enseña bajo la mesa profesoral sus seductoras piernas cruzadas, cuyos pausados cambios de posición dificultan nuestra concentración en el diálogo entre Mr. Dixon y la recepcionista de un hotel de New York. Carlos Gómez Brown –alias el gringo– es el discípulo estrella de la misis; es, además de callado y buen compañero, testigo de Jehová. Nos cuenta que el mundo se va a acabar en el año 2000. Los demás somos, o, se supone que somos, católicos, apostólicos y romanos; y como tales, no sabemos cuándo se va a acabar el mundo. Al final de la clase una banda de tres o cuatro, conformada por los más musculados y menos disciplinados del grupo –meses más tarde serían expulsados del colegio por bajo rendimiento académico– toman por la fuerza al más sensitivo y frágil de todos nosotros, y lo suben al cielorraso que sirve de fumadero. Se proponen, según anuncian a voz en cuello, desvestirlo allí dizque para constatar su sexo. Lo que sin duda constató el oprobio, fueron la mezquindad, la bestialidad y la cobardía de los captores. Con dolor en el alma, me alejo del salón durante el recreo y me dirijo a un bosque en donde Margarita Carioso camina sobre las aguas.
El padre Bissig es grande, rubicundo, sonriente. En ocasiones reemplaza a la señorita Pereira en la clase de Religión. Su sotana y su robustez aparecen de súbito en el salón. Con tiza blanca escribe en el tablero una ele inmensa, y pregunta : ¿qué palabra importante para un cristiano termina en ele? Nadie contesta. Hace de nuevo la pregunta, ahora a mayor volumen. Nadie contesta. Por tercera vez hace la pregunta. Levanto la mano y digo : TRASCENDENTAL. No; es una palabra de cinco letras, replica Bissig. Al cabo de largos minutos de silencio, el cura golpea con el puño el pupitre de Calderón, alias Coco, y exclama : ¡ IDEAL ! Enseguida, demorando la lengua en la letra ele, pregunta : ¿ Acaso es posible vivir sin un IDEAL? La vieja campana que tañe Anastasio anuncia el fin de la clase.
La señora Alcira, profesora de Biología, entra al salón, se acomoda con parsimonia en el escritorio y después de darnos un lúgubre Buenos días, saca de su cartera un estuche para el cuidado de las uñas. Después de contarnos que existen tres mundos –el animal, el vegetal y el mineral– se reacomoda sus gafas oscuras, acentúa su expresión de tristeza y comienza a limarse las uñas, minuciosa tarea en la que invierte el resto de la hora de clase. Su opción pedagógica por el laissez faire laissez passer, anima a Jimeno a lanzar, con tino infalible, un fragmento de tiza que da en el rostro de un condiscípulo ubicado al otro lado del salón. Luego, el artillero humedece la toalla del lavamanos y con su diestra la lanza, cual misil supersónico, en dirección del rostro de otro compañero que está concentrado en la lectura de un comic. Es el inicio de un emocionante juego bélico en el que participamos todos, excepto la dama que arregla sus uñas, Toro –el más pacífico y pacifista del grupo– y Lewin, el mejor estudiante, quien prefiere poner al día su Cahier Journalier. La señora Alcira sería reemplazada, tiempo después, por la profesora Viera, quien, además de dictar Biología en los niveles básicos, prepara, en los recién inaugurados laboratorios, a los alumnos que estudiarán Medicina, guiándolos en experimentos que consisten, por ejemplo, en abrir el tórax de un indefenso conejo, previamente muerto a punta de golpes en la cabeza. En nuestra condición de matasanos en ciernes, Toro y yo participamos de los tales experimentos. Con todo, tengo la convicción de que mi excepcional compañero y futuro colega –amante irrestricto de la música clásica, por más señas– practicará una medicina fundada en la compasión, el espíritu y la belleza.
Los susodichos juegos de artillería, y otros como el pugilato y la lucha libre –igualmente atractivos para muchachos en la flor del vigor y de la contienda– no son, ni mucho menos, patrimonio exclusivo de las clases de la señora Alcira. Las clases de Cívica y Cooperativismo, que dicta el profesor Riveros –comúnmente llamado Riveritos– son, a todas luces, el ámbito preferido por los amigos del alboroto, para minar el curso apacible de la academia. Durante las horas de clase dedicadas a esas materias, la artillería de la tiza y de la toalla se ve enriquecida por la moderna práctica del bodoque en sus distintas modalidades, y complementada por la aviación y cohetería de papel o de cartulina, que en todas direcciones cruzan los aires que circundan la figura del aturdido maestro, a quien, para restablecer el orden, no queda más que esperar a que la campana que tañe Anastasio anuncie –¡por fin!– el término de la clase. Un matiz inteligente y artístico de nuestro flagrante desinterés por la Cívica y el Cooperativismo, lo aportan las geniales caricaturas que Perdomo pone a circular en medio de la barahúnda, que Riveritos llama modestamente la guachafita; sus contundentes trazos en el papel constituyen un potente arsenal en favor de la superación de ciertas falencias, humanas y pedagógicas, de algunos de nuestros profesores y profesoras; y en favor, así mismo, de un concepto de autoridad y de disciplina distinto del aplicado usualmente por la academia. Ante la duda acerca de la plena eficacia de las caricaturas de Perdomo para cambiar las cosas, fue convocado –con la tácita aceptación de la mayoría– un concurso de puñetazos que ganará quien logre, de un solo golpe, atravesar la maciza puerta del salón de clase. Las apuestas favorecen, por amplio margen, a Jimeno, Déjugnac y Palmera, con ligera ventaja para Jimeno, quien no sólo descuella en las artes de la puntería y el músculo, incluidos el básquet, el béisbol, el fútbol y el volibol; sobresale, también, en el exigente arte de la seducción. Con sus constelados y sonrientes ojos azules, se lo ve llegar a las fiestas acompañado siempre de una chica excepcionalmente bonita; más bonita, sin duda, que la de la fiesta anterior. En las veladas de chimenea y guitarra le encanta interpretar –y a su invitada de turno, escuchar con suma atención– la tonada que cuenta que Pecos Bill fue, desde niño, un vaquero muy valiente; que a los siete años, un búfalo mató; y que como eso lo entretuvo lo tomó por pasatiempo, y sin búfalos a Texas la dejó… En fin. Gane quien gane el concurso de puñetazos, tengo claro que a través del astillado hueco en la puerta, no me será dado ver en la lejanía a Margarita Carosio caminando sobre las aguas.
También hay indisciplina, lindante con el caos, en las clases de Francés que nos dicta Pierre Maurice, el suizo que, maletín en mano, camina como dando tumbos hacia adelante. Nuestra indolencia lo hace continuo objeto de burla, y soslaya su bondadoso carácter y su gran talento de pianista, que nos permitió gozar una mañana en el comedor, con asistencia de todo el colegio, su memorable interpretación de buena parte de las danzas húngaras de Johannes Brahms. La permanencia de Maurice como profesor de Francés fue efímera. No así, la de Pierre Fiva, suizo de gran estatura y prominente mandíbula, quien, dándonos golpes en la cabeza con una regla gigante, corregía nuestros errores mínimos de caligrafía; la de Georges De Gunten, cuya pinta de intelectual de chaleco y pipa lo hace ver más benevolente y sabio de lo que es; la de mademoiselle Michelle Guigoz, quien, con todo y su juicio y fidelidad a sus deberes como maestra, viviría –días después de que recibimos el diploma de bachilleres– un furtivo y dulce romance con un querido cofrade nuestro. Monsieur Gaby Werren, nuestro último profesor de Langue et Civilization Francaise, habría de invitarnos la noche de un viernes a su apartamento en La Soledad, para celebrar, con abundancia de viandas y de licores –y entre serpientes y papagayos que había sustraído a la selva del Amazonas– nuestra culminación del bachillerato.
Un personaje muy importante para el colegio y para nosotros es el profesor Raphy Lattion; a pesar de su innato mamagallismo, que a veces se sale de cauce y ofende la dignidad misma de los alumnos, sabe poner a nuestro servicio lo más refinado y grato de su condición de músico, historiador y filólogo. Para quienes tenemos la suerte de hacer parte del coro, son una verdadera delicia los ensayos y las presentaciones que él acompaña al piano y que dirige con pasión y alegría. Son memorables, también, sus clases de historia, de Latín y sus coloquios casuales sobre la cábala.
Después de un recreo lluvioso, Tobón entra al aula de clase. Según sus indicaciones, leeremos hoy en voz alta, turnándonos, unas cuantas páginas del Quijote. Comienza Posada : La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Continúa Cepeda : Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido; pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrecheces del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos; que las obligaciones de las recompensas por los beneficios y mercedes recibidas, son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Valenzuela da fin a la lectura, con la siguiente exclamación del Caballero de la Triste Figura : ¡ Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo! Después de deleitarnos con el Quijote, Tobón nos dicta un texto según el cual, para el filósofo Kant, el tiempo es subjetivo. La autoridad que ejerce Tobón es amable y cercana. La lógica y la gramática que nos enseña contribuyen a que nuestro pensamiento discurra por cauces ordenados y claros, y se detenga –si nuestra voluntad lo decide– para dar paso a nuestra extasiada contemplación de realidades que habitan a la vera del tiempo. A la sombra de nogales y cedros, Margarita Carosio camina sobre las aguas. Villa, quien hace poco llegó de Suiza en donde cursó sus primeros años de colegio, no trajo la redacción que nos encargó Tobón sobre tema libre; me cuenta que no se le ocurrió qué escribir. Según convengo con él, escribo a toda velocidad la historia de un supuesto concierto de los Rolling Stones en la Plaza de Bolívar. A escondidas de Tobón le paso el escrito a Villa, quien lo transcribe enseguida y se lo entrega al profesor cuando termina la clase. Mi próxima redacción sobre tema libre, la haré sobre la finca que los papás de Villa tienen en la población de Villeta; con alguna frecuencia, invitados por él, cinco o seis compañeros vamos a disfrutarla durante el fin de semana. Pasamos felices allá. Después de montar en bicicleta por las calles en subida y en bajada del pueblo, nos tomamos una cerveza helada en un fresco balcón que da al parque sombreado por una ceiba gigante. Al fin del día, entre los árboles de la finca, al son del canto de las chicharras conversamos hasta la media noche; dormimos en carpa, ya que la casa –de zinc– es bastante caliente. A Venegas –amigo incondicional con quien meses atrás fui, en viaje maravilloso, a Potosí, Huila, en donde su papá construyó una impecable obra de ingeniería– también le resulta difícil encontrar un tema libre para escribir las redacciones que Tobón nos encarga. Sin embargo, Venegas –con quien me liga, además, la historia gratificante de la amistad entre su mamá y la mía desde cuando eran compañeras en el colegio– tiene, al igual que Villa, un extraordinario talento para las matemáticas. También lo tienen Iriarte, Perdomo, Lewin, y, sobre todo, Trujillo –alias Truchas– quien, por otra parte, es indulgente, noble y agudo, como el que más; a veces me presta sus guayos profesionales; con ellos puestos, hice a Max Hofer el gol que más alegría me ha deparado en mi controvertida historia de émulo de Garrincha, el mejor regateador de todos los tiempos. Por si fuera poco, Trujillo es dueño de una singular moto-cebra; su pericia como piloto y los 100 C. C. de potencia del motor de la nave me llevaron, un domingo de sol, al valle bucólico de Ubaté, donde el día y la noche se reconcilian en el oro de los crepúsculos. ¡Cuán deliciosa y leve la vida de mis condiscípulos con talento para las matemáticas! No deben cargar, como mi entrañable Valenzuela –alias Farolo– y yo, la irredimible cruz de las rajadas en Trigonometría, cuyas pruebas contra-reloj nos torturan a diario. En sueños que son auténticas pesadillas, el calvo y siempre bien trajeado profesor Pinilla ríe a mandíbula batiente mientras su gélida guillotina cae sobre la nuca de Valenzuela y sobre la mía. Los designios del cielo, en complicidad con la proverbial calidad humana de Valenzuela, en su momento harían posible que el castillo de los ancestros maternos de él, en Buga, fuera la sede de nuestra excursión de fin del bachillerato. Y los poderes mágicos del castillo, con la licencia del Señor de los Milagros de esa ciudad, a su vez harían posible que una mañana azul conociéramos, en los antejardines de nuestro albergue, a las Martínez, hermosas primas bugueñas de nuestro compañero Samper. A bordo de una flota cuya marcha veloz dejaba –a lado y lado– cañaduzales interminables, una noche de lluvia llegamos a la conmovedora, lúgubre y bella Semana Santa de Popayán.
Con cierta frecuencia, después del almuerzo, Tobón juega fútbol con nosotros. Antes de entrar a la cancha se cambia sus zapatos de cuero por tenis azules, mete las botas de su pantalón entre las medias y hace gambetas y pases de crack. De cuando en cuando, seca el sudor de la frente con su pañuelo. No en vano, Tobón hizo parte del equipo de fútbol de la Universidad de Antioquia, que una vez empató 1 a 1 con el Deportivo Independiente Medellín, bien llamado El Poderoso de la Montaña, que mi vecino de pupitre y de barrio, Cepeda, admira en secreto frente al televisor de su alcoba, mientras acaricia un león santafereño de felpa. Al lado del inocuo felino, tres perros boxer de pedigrí menean sus amputados rabos, pues ya olfatean que cinco amigotes de su amo —Calderón, Valenzuela, Perdomo, Jimeno, Jaramillo— nos encontramos cerca a la residencia, en respuesta a la invitación que Susana, la amorosa ama de casa, nos hizo días atrás para que cantemos el Happy birthday a su hijo, y nos sentemos luego a manteles a degustar la proverbial cazuela de mariscos que ella prepara.
Por suerte, este año no nos tocó Torregrosa como director de grupo. Me parece un señor irascible y autoritario. Nos llama Lagartos, calificativo que me causa terror. Antes de iniciar la clase de Álgebra o Geometría, advierte: ¡Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente…! Mientras que, con un compás de pita traza un círculo en el tablero y multiplica la longitud del radio al cuadrado, por el número Pi, una dulce e irresistible corriente me lleva, cual mágica alfombra, a un luminoso paraje en donde Margarita Carosio camina sobre las aguas. Gracias a la mamá de Valenzuela, Cilia, quien me invitó a compartir con su hijo unas clases particulares dictadas por el profesor López, comprendí el teorema de Pitágoras que jamás entendí a Torregrosa; incluso, aprendí a demostrarlo de tres maneras distintas. Mi compañero Perdomo, cálido y generoso por naturaleza, contribuyó también a que el suscrito no naufragara en los tempestuosos mares del álgebra y la geometría; siempre atendió mi solicitud de explicarme –en la luminosa y cordial atmósfera de su casa– los galimatías de Torregrosa, definitivamente vedados para mi entendimiento. Lo propio hizo Iriarte en lo referente a la química y a la trigonometría, en su señorial casa de Los Nogales, bajo cuya ventana principal dimos serenata, más de una vez, a Alicia, su mamá, los alegres juglares del grupo, que, liderados por su hijo, hacíamos rondas nocturnas los sábados, para obsequiar con nuestra joven —y frecuentemente desafinada voz— a las niñas de nuestros ojos y a nuestras madres. Pero volvamos al profesor López. Durante las clases particulares, nos trata con deferencia y respeto; es ecuánime y afectuoso. Dicta Física en el colegio. En esa materia nos va bien a todos. La atmósfera del laboratorio de Física es grata. No experimento allí el pánico que me invade durante las clases de Pinilla y de Torregrosa. Tampoco, la desazón que me sobrecoge en las clases de Química, del profesor Bejarano, que Iriarte, en cambio, goza sobremanera; las fórmulas colmadas de Helio, de Iridio, de Aluminio, de Manganeso, hacen feliz al ingeniero químico en ciernes, quien también goza a fondo, al igual que Trujillo, los chistes de Bejarano. ¿Por qué se atraen entre sí el Oxígeno y el Hidrógeno?, ¿qué los anima a formar el agua?, me atrevo a preguntar al alto y huesudo maestro. Cosas de la vida, señor Jaramillo, contesta. Todos mis compañeros, excepto mi fraternal Valenzuela, sueltan la carcajada. El aroma a jardín que exhala un tubo de ensayo me conduce, por ignotos senderos de dalias y siemprevivas, al bosque en donde Margarita Carosio camina sobre las aguas. Hoy es el día de las cometas. Un majestuoso dirigible de celofán rojo que Torregrosa construyó durante semanas de insomnio, se va a pique y se hace pedazos segundos después de alzar el vuelo sobre la cancha grande de fútbol.
Nuestro director de grupo, Erwin Reich, ha hecho de nosotros una suerte de hijos adoptivos. Su compromiso pedagógico y afectivo con sus alumnos es absoluto. Abandonó Hungría, su país natal, a causa de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, en la que fueron víctimas sus más cercanos seres queridos. Desde hace varios meses escribe un diario que nos comparte con emoción y con gusto; relata en él las vicisitudes académicas y humanas de su grupo de alumnos y de él mismo. Su rol de padre y amigo, casi siempre afectuoso –y a veces autoritario– ha dejado huella indeleble en nosotros. Su apasionada entrega nos hermanó para siempre, más allá de nuestras diferencias de personalidad o de pensamiento. De modo tácito o manifiesto, promovió en nosotros el amor a la patria, entendido como amor al terruño natal y sus gentes; a las tradiciones, valores y afectos en él compartidos; a las realidades sociales que está en nuestras manos cambiar. Más allá de sus aciertos y sus errores, guardamos hacia Reich una gratitud muy profunda, que nos ha permitido hacer nuestro –a la par con sus alegrías y satisfacciones– su inefable dolor cuando, durante la excursión a la paradisíaca finca del abuelo materno de Iriarte, en Santandercito, nos abstuvimos de madrugar, por física inercia y pereza, para emprender con él una caminata que nos habría posibilitado gozar la inaudita belleza de nuestras montañas y cordilleras, las lejanas cumbres de sus nevados, la insólita variedad de nuestras frutas y nuestros pájaros. Quiera Dios que el dolor insondable que le causó nuestra negativa, le haya permitido una vida fecunda, y, cuando menos, tranquila, en Santo Domingo, República Dominicana, a donde se fue a retomar su condición de maestro y a atenuar, de tal modo, la pena por lo que su sensible condición de expatriado experimentó como desamor nuestro a Colombia. La lección de Reich en Santandercito motiva en nosotros reflexiones profundas. Las motivan, también, sus apasionadas clases de Geografía e Historia, que despertaron y enriquecieron nuestro espíritu con otras topografías, otras cosmovisiones, otras deidades, otras arquitecturas. No es de extrañar que nuestro compañero Samper, nacido en la exquisita capital de Francia y primogénito del hogar de un arquitecto excepcional y de una culta activista social, haya gozado, como ninguno otro, esas magistrales sesiones; a todos nos ha sido dado gustar la genuina belleza, el generoso refinamiento, la cálida y sobria arquitectura de la casa de ese querido condiscípulo nuestro, gracias a los encuentros semanales que su mamá, Yolanda, convoca allí, durante los cuales los jóvenes asistentes tenemos ocasión de dialogar –con seriedad y ánimo reflexivo– en torno de temas sociales, históricos, filosóficos o políticos.
Claudio Engel, Julián Escobar, Santiago Betancur, Eduardo Suárez, Patrick Burglin, Alonso Restrepo, Hernán Téllez, Diego Naranjo, Alberto Duarte, Olivari, Julio Pineda, Ricardo Palmera, Carlos Rueda, Ignacio Gómez, Francis Déjugnac, Manrique, Saíz, nunca volvieron al colegio. Yo hubiera querido escuchar, de boca de ellos, el porqué de su partida, y compartirles mi ilusión de que, en lo que atañe a nuestra historia común, distancia y silencio no signifiquen lo mismo que olvido.
El valor decisivo que, en cumplimiento de normas del estado, concede el Helvetia a ciertas materias para las cuales algunos no estamos dotados, o no nos atraen, o son dictadas de tal manera que nos resultan odiosas, ha llevado en varias ocasiones a separar del grupo a irremplazables amigos. El sesgo académico en favor de ciertos talentos y vocaciones, y en contra de otras formas de aproximarse a la vida y al mundo, dio cuenta de compañeros que extrañamos ahora y extrañaremos siempre. A Hosie, Calderón, Gaviria, Oscar Holguín, Samudio, Ardila, Galvis, París, no les fue dado avanzar al grado siguiente, con el resto del grupo. Por fortuna, ello hizo posible encuentros fecundos como el de Hosie con el profesor y pintor Serge Monbaron; la sensibilidad y el talento exquisitos de ese entrañable condiscípulo nuestro –inhábil, como tantos otros (incluido el suscrito) para las lógicas de la razón hegemónica– felizmente encontraron su espacio en el ámbito selecto del arte. Por fortuna, también, la ley académica que reacomoda según su inflexible criterio la composición de los grupos, permitió que De Gamboa, con la cordialidad y transparencia de su carácter, y Bernal, con la originalidad de su genio y la bondad de su afecto, engrosaran las filas de nuestro grupo. No hace mucho, después de una deliciosa velada con Bernal en su casa, encontré en la biblioteca de su cuarto El arte de amar, de Ovidio; se lo pedí en préstamo y lo leí en la soledad de mi alcoba, como quien tiene ante sí el manual de instrucciones para encender la lámpara del milagro. Mi lectura, ingenua y voraz al mismo tiempo, me animó a cortejar sin demora a una bella vecina que a diario cuida las flores del antejardín de su casa. Me aseguré de que cada paso de la conquista cumpliera, al pie de la letra, los consejos de Ovidio, verdaderos oráculos para mi corazón de novicio. Muy pronto, el pretendido cortejo se convirtió en melodrama, y, a la postre, en dolorosísima tusa, por cuenta de la necedad de los consejos del libro. Era ya demasiado tarde, cuando leí y comprendí que El Arte de Amar había sido escrito, desde el título mismo, con perfecta ironía, y con el mero propósito de contravenir y burlarse de los preceptos morales de Roma. A tal punto fue así, que la obra motivó el destierro de Ovidio por parte de Augusto. Por suerte, Bernal me acogió en su casa, siempre que demandé su afecto para sanar la herida infligida por mi cándida lectura de El arte de amar, y cada vez que quise indagar en su biblioteca en pos de otro libro que rasgara los velos de mi ingenuidad. Nunca culpé a Ovidio de mi temprana desdicha. Desde luego, jamás lo culparé de mis eventuales desdichas futuras por cuenta del dios del Amor. Al cabo del día, me siento a la orilla del bosque en donde Margarita Carosio camina sobre las aguas.
Mi crítica a la pedagogía que privilegia a la academia por sobre otros modos de acercarse al universo infinito, reconoce, en todo caso, el valor intelectual, moral, afectivo, de compañeros y estudiantes sobresalientes que, como Lewin, han sido y son referente de rectitud, sinceridad, lealtad, a todo lo largo y profundo de nuestra historia fraterna. Su brillo personal ennoblece, acrecienta, embellece, la trayectoria escolar y vital de todos y cada uno de los demás integrantes y ex integrantes del grupo. Con Lewin he vivido experiencias disímiles. Recuerdo, entre otras, un atardecer boyacense –acompañado de mogollas con chocolate– en el refectorio del monasterio del Santo Ecce Homo, cerca a Villa de Leyva. Una madrugada guajira al calor del Ron Caña en Dibulla, frente al mar Caribe. Unas vacaciones pintando, con brocha gorda, la casa chapineruna de mi tío Ramón. No olvido, tampoco, un paseo de domingo en un prado fértil –aledaño a la carretera Central del Norte– en compañía de dos niñas bellas, sensibles e inteligentes. Confío en que el destino me seguirá deparando deliciosas aventuras con Lewin —a pie, en flota o en su impecable Simca morado…
El fin del bachillerato está cerca; ocho o diez compañeros –de los dieciséis que integramos el grupo– secundamos a Posada en la pretensión de violar la puerta del laboratorio de Física; es la hora en que el profesor López ha cumplido ya con las labores del día y se ha ido para su casa. El objetivo es encontrar allí las preguntas del inminente examen final. Al cabo de tantos años bajo el yugo de las tareas abrumadoras, de los exámenes draconianos, de las calificaciones sin atenuantes, nos dominan unos deseos brutales de olfatear, siquiera, la libertad, supremo bien que nuestro atrevimiento de adolescentes cree que alcanzaremos, lanzándonos –simplemente– al mar de lo prohibido. Mientras Posada se apresta, con su proverbial flema, a introducir la ganzúa en la cerradura y a girarla en uno y otro sentido, se abre, lentamente, la puerta. Robusta y calva, en el umbral aparece la figura del profesor López, quien, con flema afín a la de Posada, se limita a expresar su asombro abriendo los ojos hasta las órbitas. De inmediato, el respetable físico cierra de nuevo, con seguro, la puerta. Los aprendices de malandros abandonamos el lugar de los hechos, sin más botín que el rabo entre nuestras piernas. Más allá de los corredores bordeados de flores, Margarita Carosio camina sobre las aguas.
En razón de la línea que divide al colegio en área de mujeres y área de hombres, desconozco la contraparte femenina de vivencias como las que vengo de referir. Yo sería feliz de conocerla un día. Estoy seguro de que mis compañeros también. Conozco bien, eso sí, los nombres y las figuras de las niñas —muchachas ya— cuya distante y sonriente presencia nos resulta, siempre, reconfortante y bella. Cilín. Clara Isabel. Constanza. Consuelo. Dorotea. Edith. Gaby. María del Carmen. Motas. Norah. Pato. Tere. Virginia. También, Marcela, aunque su nombre no aparezca en el listado oficial; su sensibilidad y su risa nos permiten sentirla nuestra; así mismo, su fraternidad con Holguín, nuestro bailarín avizor, que con luces fosforescentes abre caminos en lo invisible.
Evoco, para finalizar, el piadoso himno que solemos cantar frente a la bandera que conforman un fondo rojo y una cruz blanca. En mi sentir, ese cántico de alabanza a los Alpes y al sol de Suiza, es también cántico de alabanza a los Andes y al sol de nuestra Colombia espléndida, y a los Cárpatos y montes de Transilvania que bordean la gran llanura de Hungría, y al sol que la ilumina y bendice. Es cántico de alabanza, en fin, al milagro que constituyen todos y cada uno de los parajes de nuestro planeta frágil, única patria de la mujer y el hombre.
Luis Gabriel Jaramillo Flórez
Chía, junio de 2019
Nota: Margarita Carosio, que inspiró al autor, era alumna del colegio, graduada en 1967.