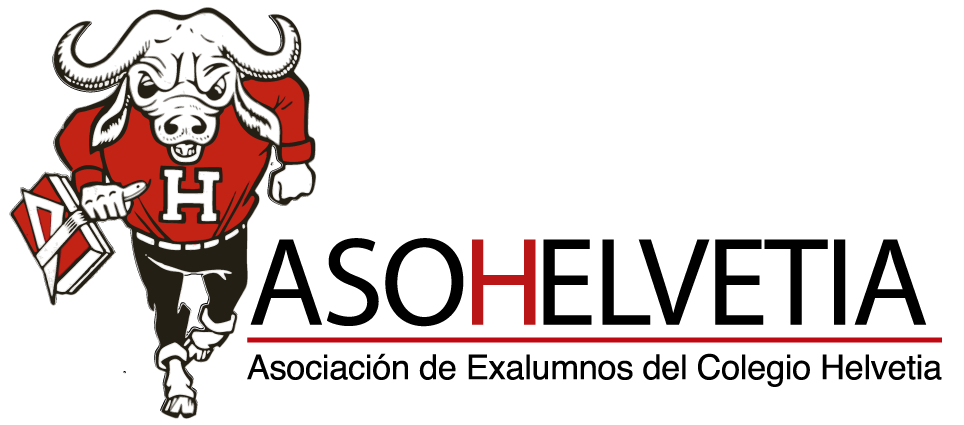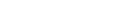Tímida búsqueda del amor
Por: Luis Felipe Jiménez Jiménez. Prom 1996
Escritor y editor de elrelatodeldomingo.com
Juliana era un año menor que yo y cursaba el 3ro de primaria, en la sección francesa. Mi primer amor se movía con destreza entre las risas de sus compañeros.
La pared de madera que protegía nuestros alimentos del sol radiante afuera del comedor, alcanzaba a filtrar la luz suficiente para que, alrededor de su cabeza se generara un aura natural. No se trataba de un espectro espiritual, era simplemente un efecto óptico que me dejaba ver a Juliana desde una perspectiva privilegiada. Entre su puesto y la salida del comedor había menos de diez pasos, así que muchas veces no alcanzaba a verla salir. En los recreos se le notaba un rasgo de liderazgo entre sus amigas e irradiaba una singular simpatía, además de belleza. Debí advertir que mi manera de observarla delataba una inclinación por lo romántico, por lo inalcanzable. Intuí muy rápido, desde mi inocencia de niño, que sentía una fascinación por los amores imposibles. Identifiqué desde el comienzo que no tenía el valor para hablarle y mucho menos para conquistarla.
Sí, Juliana era un amor imposible, como lo constató la historia, pero no porque ella no hubiera podido fijarse en mí, sino porque mis miedos eran la principal barrera entre nosotros. En primaria no compartíamos muchos espacios con los de la sección francesa, “los de B” como los llamábamos. “Los de A” éramos los de la sección alemana. Era plausible encontrarnos en los recreos, pero cada uno de nosotros se enfocaba en sus grupos y afinidades. Los míos eran primordialmente el fútbol y los juegos con los compañeros. En 4to de primaria llegó la batería gracias a una compra que hizo el Colegio por iniciativa de Martha Sáenz, la profesora de música. El Helvetia quiso aprovechar esa inversión contratando a un profesor de percusión que nos dio clases los sábados a las 9 de la mañana. Es probable que la música fuera el único motivo por el que me sentía motivado a ir un sábado al colegio, sobre todo porque ese día era el único que no podría ver a Juliana, mi principal motivación por esos días.
Con las niñas de mi propio curso no había mucha interacción en los recreos, aunque algo nos acercaba durante las fiestas de cumpleaños y en los paseos. Así que era prácticamente inviable establecer un contacto directo con una niña de un curso menor y menos de la sección francesa. El contacto era menos probable para un niño tímido, miedoso e inseguro como yo. Pero en el comedor compartíamos todos los de primaria y era fascinante poder verla entre el ruido de los cubiertos, las bandejas de comida y la algarabía. De vez en cuando, ante la fluidez del escándalo y el jugueteo, en nuestras espaldas nos llamaba al orden el bolígrafo de Monsieur Laissue que nos obligaba a retomar la postura, la compostura.
A Juliana comencé a conocerla mejor cuando supe que era una de las niñas a quienes la comunidad intentaba rescatar del bajo promedio escolar. Me enteré que Juliana no tenía las mejores calificaciones gracias una juiciosa labor de espía que relataré más adelante. Juliana y yo compartíamos algo: el estudio era un desafío para nosotros porque, al parecer, no teníamos las habilidades de los demás; en mi caso por mi incapacidad para comprender las matemáticas, dadas mis dificultades con el idioma alemán. No supe dónde exactamente radicaban sus desafíos académicos, pero sabía ponerme en su lugar porque el colegio era muy exigente en general y no todos aprendíamos con la misma velocidad y destreza. Era injusto, me decía. ¿Por qué tenemos que ser todos reducidos a un promedio deseable si Juliana, mi amor platónico era sobresaliente en carisma, en belleza y alegría? ¿Por qué parece que hacemos parte de una lista negra de estudiantes que está en riesgo de perder el cupo por sus calificaciones? Esta fue, quizás, mi primera controversia con las calificaciones, porque al conocer parcialmente el caso de Juliana, encontraba un espejo para mi propio desempeño escolar. Sobre mis dificultades escolares podría escribir un relato que desnude al miedo y su potente capacidad anuladora. Fue el miedo también, el que me impidió acercarme con cualquier excusa a Juliana. Sin embargo, enfoqué mi energía en encontrar la fórmula para confesarle mi amor.
Mi padre, en calidad de representante de la Asociación de Padres de Familia, asistía a las reuniones donde se hablaba del desempeño escolar, los problemas disciplinarios y económicos de algunos de los padres de familia. De alguna forma, sobre nuestras calificaciones, mi padre tenía algo de información privilegiada. Infiltré mi curiosidad en algunos de esos documentos, sin su permiso y a escondidas. Supe por ese hallazgo que aquella niña de cuarto de primaria estaba a punto de perder el año. Eso significaba que, bien sea por una decisión del colegio o por iniciativa de sus padres, Juliana podría salir del colegio para buscar una institución donde valoraran mejor sus talentos. Sin embargo, era imposible que intercediera por ella porque mi padre, como he dicho, en calidad de representante de los padres de familia, no tenía ningún voto sobre las decisiones académicas y yo no me sentía seguro de confesarle a él que estaba enamorado de una niña sobre quien no conocía más que su radiante sonrisa. Tampoco era lo suficientemente valiente para decirle que había espiado los archivos. Solamente me atreví a preguntarle sobre algunos nombres de amigos y puse el de ella en mi tímido interrogatorio. Mi padre intentó esquivar el tema, aunque me alcanzó a contar algo. Su información fue reveladora:
-Esa niña no le ha ido muy bien y puede que vaya a perder el año.
¿Qué? ¿pero cómo así que la iban a dejar perder el año? Acá íbamos a perder los dos: yo dejaría de ver su sonrisa y sus divinos ojos. Antes de que pasara lo que sospechaba, decidí mirarla con más intensidad y un día creí entender una mirada suya como el primer contacto de sus ojos con los míos. Percibí que sonreía cuando notó que yo la miraba y sentí una felicidad total en ese espejismo. Inferí algún grado de simpatía de ella por mí, bueno, al menos eso creyó mi corazón. Desde ese instante, todos los almuerzos conservé la esperanza de volver a conectar las miradas con ella. Esto ocurrió quizá una vez más, pero no volvió a ocurrir, por desgracia. Hoy tengo claro que la posible simpatía que sentí de parte ella no pudo ser sino una ilusión mía, el efecto del enamoramiento romántico.
Cuando la triste noticia llegó, yo llevaba un tiempo asimilándola: Juliana perdió el año y la sacaron del colegio. ¿Y ahora? ¿qué iba a hacer yo para volver a verla. ¿Iba a dejarla ir sin confesarme? ¿sin decirle que estaba profundamente enamorado de ella?
Los años pasaron y ella conservó la amistad con algunos de sus compañeros. Sentí un alivio cuando la vi en un bazar, en algún evento deportivo o en una fiesta. Decidí que no me iba a quedar con el secreto y recurrí a unos papeles la Asociación de Padres de Familia que guardaba mi padre, donde se consignaban los números telefónicos de las familias. Esta “habilidad” de joven espía no pudo ser confesada sino hasta este momento, cuando han pasado más de dos décadas de aquella infiltración. Entonces, claro, no existía la ley habeas data, no existían los celulares, ni existía la internet. La investigación debía ser sobre archivos físicos que estaban custodiados por un archivador oculto en mi casa. Mi aventura para conseguir el teléfono de Juliana no podía ser descubierta. Además era mi secreto romántico, mi ensoñación. Sabía perfectamente que estaba obrando mal al recurrir a esos archivos, pero creí que si nadie se enteraba del acto, podría salir a salvo y contactar a Juliana. Pasaron un par de años y agarré valor.
-Aló, por favor Juliana.
-Aló, Juliana no está, ella está en el colegio. ¿Quién la necesita?
-Gracias, por favor dígale que la llamó un admirador.
-¿Cómo te llamas para decirle?
-Dígale que un admirador del Colegio Helvetia, gracias.
-Llámala a las 5 de la tarde que ella ya ha llegad a esa hora.
-Bueno gracias, por favor dígale que un admirador la llamó y que ella es muy linda.
No hacía falta repetir tanto lo de admirador, pero no se me ocurrió presentarme de otra manera y decirlo varias veces me daba algo de seguridad en el anonimato de mi acto clandestino. No quería decirle mi nombre porque ella inmediatamente investigaría con sus amigos del colegio y daría fácilmente conmigo. Si iba a enterarse quién era yo, sería por mi propia voz. Algo de valentía tenía que sacar de todo esto.
La estuve llamando todos los días a la misma hora porque sabía perfectamente que a esa hora no la iba a encontrar. En cada llamada le dejaba un mensaje nuevo, aunque ninguno muy distinto. Le mandaba claves para que se enterara que yo sí era del Colegio Helvetia. Ella me mandaba mensajes con la persona que contestaba el teléfono, siempre exhortándome a revelar mi identidad y convencerme de llamarla por la noche.
Hasta que un día me contestó Juliana porque no fue ese día a su colegio. Asumo que no pudo ir por alguna enfermedad o algo así. Yo ni siquiera sabía en cuál colegio estudiaba ella.
-Aló, aló
-…
Alo, aló, ¿quién habla?
-…
-¿Eres el que me llama todos los días? ¡Habla!
-Aló, sí, soy yo. No pensé que me fueras a contestar
-¿Cómo te llamas? ¡dímelo o no me llames más!
-Soy Luis Felipe, me gustas mucho. Me pareces muy linda.
No recuerdo muchos detalles de la conversación, pero supe, al colgar, que ella era mucho más audaz que yo y que entre pregunta y pregunta había conseguido tener la información suficiente para indagar quién era yo con sus amigas y amigos del Colegio. Comenzamos a hablar durante varios días. Tuvimos conversaciones cortas, triviales. Un tipo de cercanía fue aterrizándola desde el plano del soñador romántico al plano de lo real. No puedo decir que nos volvimos amigos, pero el vínculo logró ser más palpable, aunque duró muy poco.
Llegué a presentir que un día nos íbamos a encontrar en algún evento y que ella ya sabría quién era yo. De alguna forma, las llamadas telefónicas no le permitían saber cómo era mi aspecto físico, sobre el cual yo me sentía un poco avergonzado porque todos me decían GORDO, aunque de cariño. Imaginar que ella llegara a descubrir que su admirador era ese gordito tímido me parecía aterrador. Y simultáneamente me bloqueaba porque sabía que mi cobardía fue lo que mejor supe dejarle ver.
Hasta que un día llegó mi oportunidad para mostrar que no era tan tímido como me había estado vendiendo. Accedí a tomar el papel de un viejo guajiro que vendía su hija por cabezas ganado en una representación teatral sobre la cultura guajira que organizó la profesora Gladys de Bravo con todos los cursos de primaria. Cada curso se responsabilizó de representar algunos rasgos culturales de las distintas regiones del país. Me preparé para interpretar ese papel con el mejor entusiasmo.
Unos días antes de la presentación llamé de nuevo a Juliana para preguntarle si iba a asistir a la obra de teatro que además tenía previsto una impresionante instalación en el comedor del Colegio. Sí, la obra ocurriría allí mismo donde unos años antes todos los días había estado enamorándome de ella. Me dijo que no estaba enterada del evento.
Mi sorpresa fue más grande cuando confirmé que Juliana sí asistió al verla sentada en la primera fila. Pensé en cancelar mi participación por puro miedo de embarrarla, por miedo a no decir adecuadamente mi libreto, pero ya era muy tarde y no podía defraudar la confianza de todos los que creyeron que fuera capaz de interpretar ese papel.
No sé si ella se fijó en mi representación o si cayó en la cuenta que ese niño era precisamente el que la había llamado, pero recibí buenos comentarios de mis compañeros y de algunos padres de familia. Actué bien, pude olvidarme del niño tímido que era y fue verosímil mi papel como padre machista que vende a su hija para que se casara con un joven a cambio de unas vacas y unas cabras.
A Juliana la volví a ver varias veces, pero cada vez menos. Hoy sé que es madre de familia y una profesional exitosa. Es probable que también lea este texto y aunque puede no recordar los hechos porque el enamorado era yo, ahora sabrá que en algún momento fue una musa inspiradora.