Embrujo de Selva
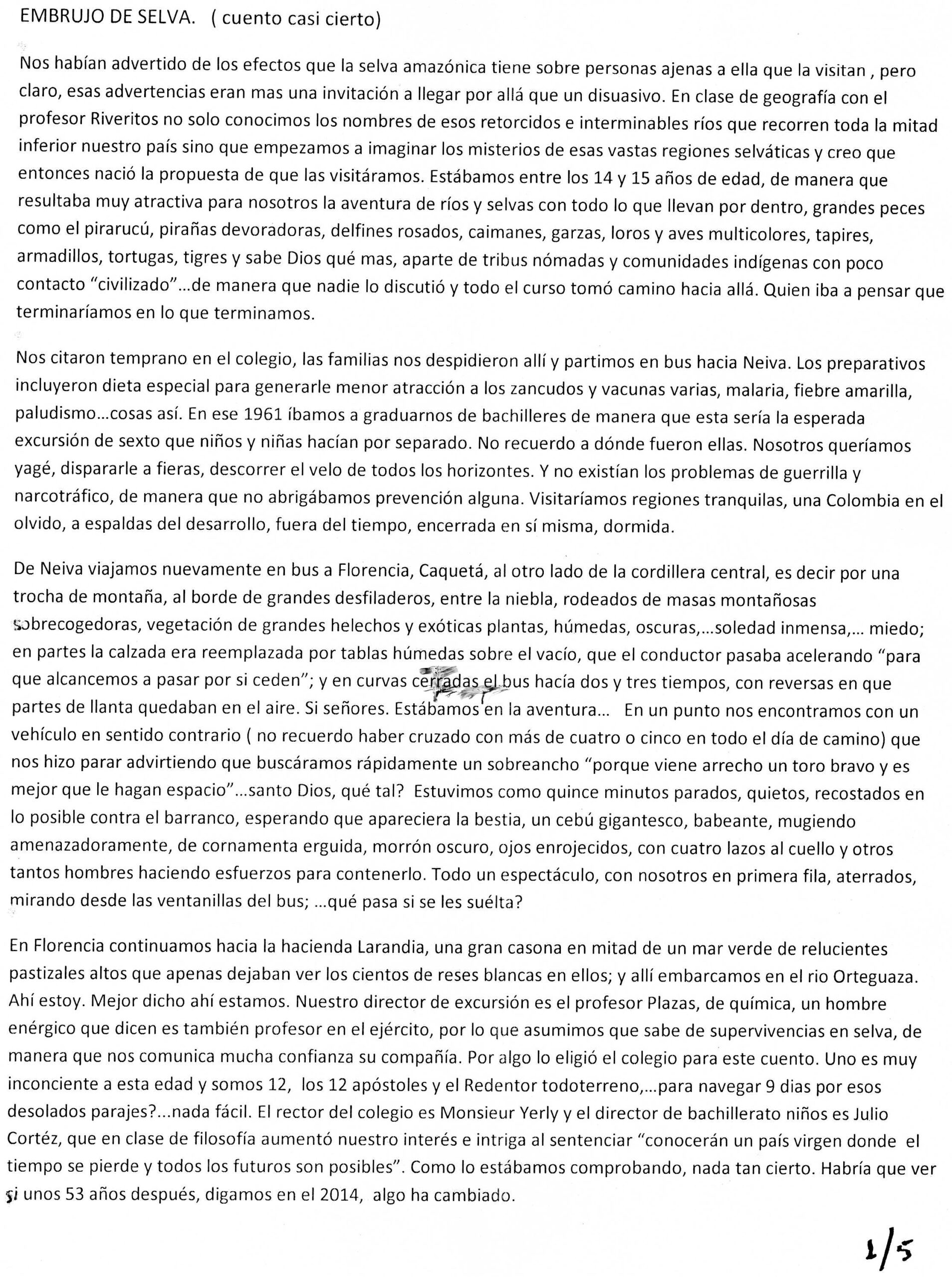


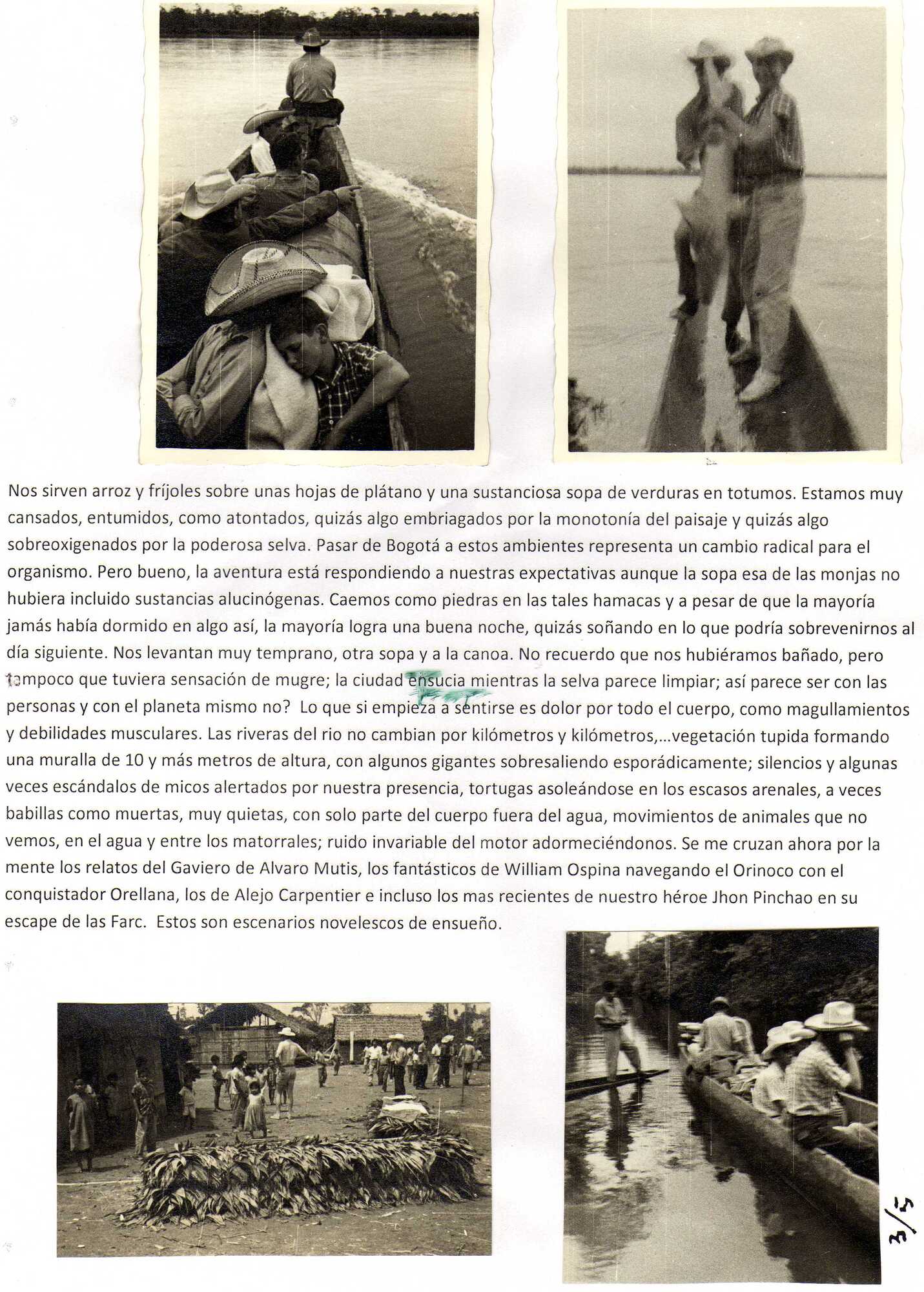
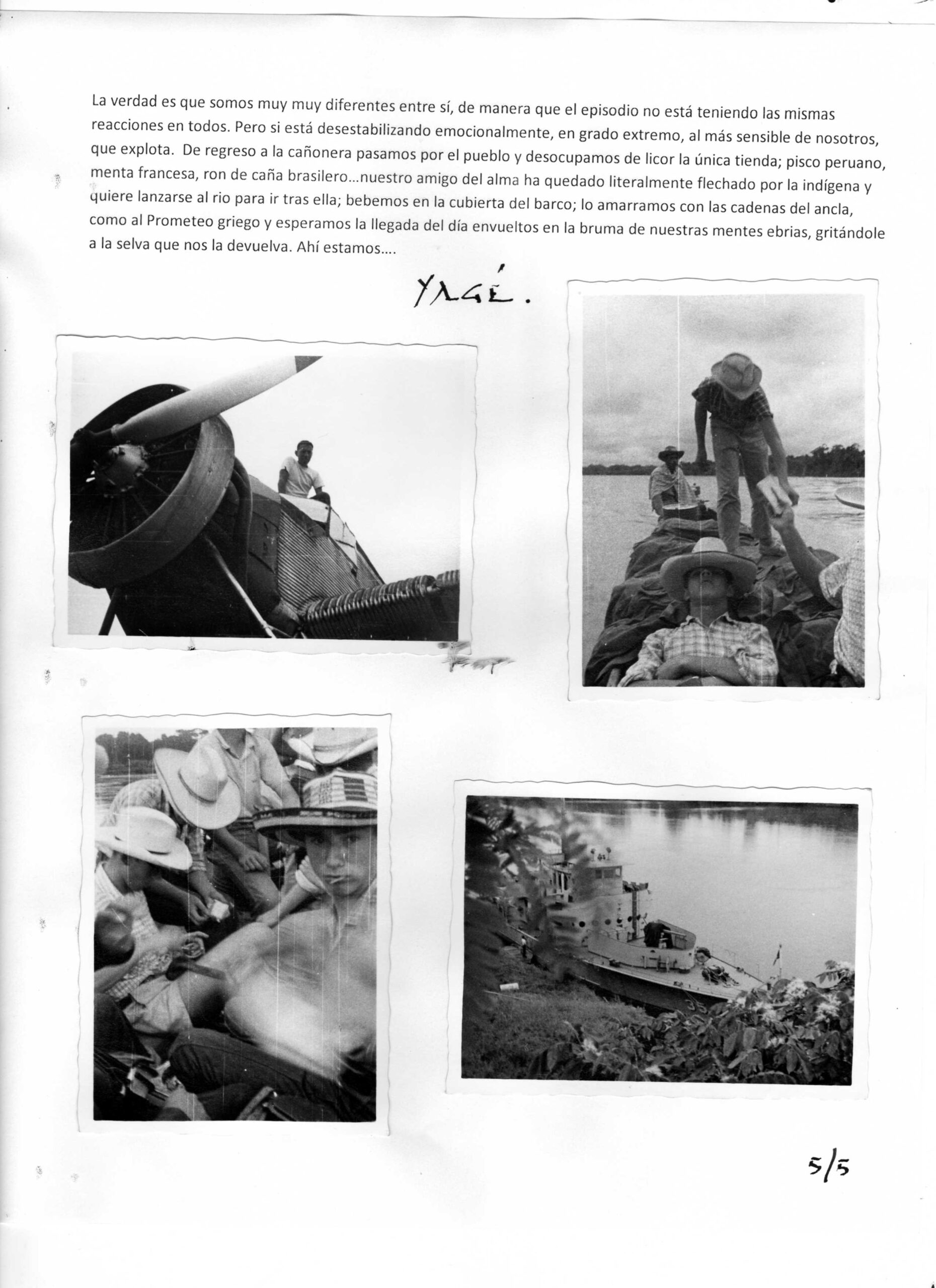
Por: Graciela
Estábamos en primero o segundo de primaria y, como tantos de esos primeros años, el paseo anual del curso había sido cancelado por seguridad. Nuestros papás, serios, se habían reunido hacía unas semanas y habían decidido que era mejor que no fuéramos a Girardot (¿o era Cafam-Melgar?) y que más bien hiciéramos algo local, algo que no implicara demasiado campo ni muchas carreteras.
Los de B y C habían cuadrado para irse a la finca sabanera de alguna familia de esas típicas del Colegio, que son como mil y de los cuáles hay al menos un miembro por generación. Nosotros, que normalmente habríamos ido a la casa en Cota de nuestra profesora Stephanie, pues nos invitaba periódicamente para suplir esa falta de educación al aire libre, no podíamos ir este año porque estaba remodelando la cocina.
No se de dónde salió la idea de que durmiéramos en el Colegio. Pero ahí estábamos a las 7:30 de la mañana (esto era antes de que cambiaran la hora de entrada). Todos con sombrero y gafas de sol, sacos de dormir (más grandes que nosotros), la maleta para las clases del viernes por la mañana y la otra maleta con la piyama, dos mudas por si acaso, un buen saco porque si el Colegio es frío de día es helado de noche y uno que otro peluche encaletado, no fuera que alguien llegara a enterarse que a nuestros 7 u 8 años todavía nos daba miedo dormir solos. Algunos tenían también ítems privilegiados de supervivencia, una navaja para niños o unos binóculos. Para cualquier observador ajeno a la situación, habría parecido ridículo que necesitáramos tantas cosas para una sola noche (nuestros papás se unirían a nosotros para un típico desayuno suizo el sábado en la mañana), pero para nosotros nuestro abultado equipaje era justo lo indispensable.
Tuvimos clase por la mañana en la medida de lo posible, pues nuestras maletas estaban arrinconadas en una esquina del salón y nos recordaron todo el tiempo que ése no era un día cualquiera. Después del recreo largo Stephanie y Margarita, nuestra profesora de español que se uniría a la aventura de pasar la noche con 28 niños de alemán entre 7 y 9 años, nos perdonaron esa última hora de caligrafía con pluma porque teníamos que preparar el salón. Se había decidido que dormiríamos en dos salones porque había llovido en las noches y era mejor prevenir que lamentar. Las niñas estarían en el salón de Stephanie y los niños en el salón de Margarita. A los niños los iba a acompañar Jürgen, el profesor de basket y geografía que hacia años se había casado con Stephanie.
Nos demoramos como una hora en arrimar todos los escritorios y subir en ellas todas las sillas para tener en el centro del salón suficiente espacio donde regar nuestros sacos de dormir y poner nuestras maletas. Como a los tres de la tarde nuestros búnkeres estaban listos y el colegio prácticamente vacío y empezaron las actividades programadas. Hicimos el pan y la mermelada con el que atenderíamos a nuestros papás al otro día en el desayuno suizo, luego Jürgen organizó unos juegos en la cancha de fútbol – que estaba sola para nosotros – en los que nos tapábamos los ojos y competíamos en equipos identificados por cintas de colores; y como a eso de las 6, cuando empezó el frío, hicimos una pequeña fogata.
Alrededor de esa fogata empezó todo. Las niñas que éramos de coro habíamos oído hablar de un profesor que había muerto en el colegio en los primeros días de algún enero, hace muchos años. El profesor, contaban los porteros, había estado viviendo en el colegio esas vacaciones en un salón que quedaba debajo de la entrada trasera del teatro, cerca de donde pusieron la enfermería después de que se fue Merceditas. En fin, este profesor había sufrido un ataque cardiaco un día en que había ido a alimentar a los peces del laguito y la leyenda decía que su fantasma merodeaba en las noches la zona del Edificio Nuevo, el laguito y la portería de atrás. Mi amiga María y yo habíamos tratado de ir a buscarlo en varias de esas noches de ensayo de coro o de concierto (era la época en que se celebraron los 50 años del Colegio y para los de coro fue una especie de maratón) pero no habíamos visto nada. En las noches de concierto o ensayo había mucha gente en el Colegio, mucho ruido, y nada más obvio que los fantasmas no salen a merodear si hay mucho ruido o mucha gente. Pero ese día sería distinto. Ese día seríamos solo nosotros.
Mientras Jürgen, Margarita y Stephanie repartían juguitos Hit y se enredaban pidiendo la pizza, María y yo hablamos con algunas niñas y un grupo muy selecto de niños para organizar nuestra expedición secreta. Nos habían dicho que nos dormiríamos a las 9, así que nosotros esperaríamos a que los profesores se durmieran o, en su defecto, salieran del salón, y a las 10 de la noche nos encontraríamos al frente del salón de profesores, un punto intermedio y seguro.
A los pies de las barras, que a mi me daban miedo porque mi papá se cayó desde arriba cuando él estudió en el colegio y se partió los dos brazos, fuimos felices con nuestra pizza y con la cantidad ridícula de Coca Cola que había a nuestro alcance. Brindamos por todos los personajes de Nickelodeon (“arriba, abajo, al centro y adentro”) y en algún ataque de risa hubo un niño al que le salió gaseosa por la nariz. Margarita gritó desde lejos que qué porquería, que qué cantidad de Coca Cola – en ese momento aún no la habían prohibido –, que debíamos ser más como Matilde, que había pedido leche como bebida. Los papás de Matilde, que era mucho más alta que yo, siempre estuvieron medio en una onda sana y como fruto de eso a ella no le gustaba mucho la Coca Cola.
Comimos y bebimos (pizza y Coca Cola) y finalmente nos llevaron a nuestros salones para que viéramos una película, alguna de Disney pero no me acuerdo cual. Se acabó la película Stephanie y Margarita nos desearon buenas noches, apagaron la luz y – ¡victoria! – salieron. Estarían tomando café frente a la barras por si las necesitábamos, dijeron. Nos contamos historias, nos reímos y a las 10 en punto el reloj anaranjado de María, que era de pantallita y tenía luz, nos avisó que era hora. Nos pusimos el saco y los tenis y salimos empiyamadas. Juan Felipe y Santiago nos estaban esperando ya en el punto acordado y habían traído una linterna. El reloj de Juan Felipe era gigante y también tenía lucecita.
Salimos a la Media Torta – donde hoy en día está el CI – y nos encontramos con una de esas típicas noches bogotanas: sin luna y sin estrellas y con una leve bruma que enfriaba y cobijaba todo. Perfecta para buscar fantasmas.
Así fuera de noche, la sombra del edificio nuevo se proyectaba sobre nosotros y, mientras lo rodeábamos, los buses que pasaban por la Boyacá hacían temblar el piso y a nosotros, mientras Juan Felipe elaboraba sobre cómo se vería el fantasma. A lo mejor tendría los ojos inyectados de sangre y la bolsa de comida de peces en la mano. Los ojos no podían estar rojos, corregía María, porque los fantasmas son solo en blanco y negro. Pero con seguridad nos hablaría en Alemán y como nos pasaba con profesores que no conocíamos no le entenderíamos nada y se reiría duro de nosotros y los árboles se estremecerían con su carcajada de muerto.
Llegamos al laguito. El poste de luz alumbraba un poco y su luz se reflejaba sobre el espejo de agua. Alguna tortuga hizo algún ruido y nosotros nos apretamos las manos del susto (que teníamos cogidas ya del pánico pero nunca lo admitiríamos). Silencio. Estaría en el pasillo escondido entre los lóckeres, pensamos, y para que ninguno de los demás notara que estábamos a punto de salir corriendo del susto, tragamos duro y nos dirigimos hacia allá, todavía de las manos agarradas. Tan pronto saltamos el murito de piedras se oyeron pisadas y nuestros corazones se nos subieron a todos a la boca. Santiago emitió un gemido y yo apenas alcancé a gritar “¡vámonos!.
Corrimos en la dirección en que el pasillo topeta contra el “Salón múltiple” que, en esa época, era la biblioteca de Bachillerato. “¡Quietos!” gritó una voz profunda y de la angustia empujamos una puerta que no debería haber estado abierta y que nos llevó al laboratorio de biología. Aterrados, nos metimos debajo de esos mesones helados bajo la mirada de una babilla y unos patos disecados, que proyectaban sombras aterradoras contra las paredes, como si no fuera suficiente con esas miradas blancas, penetrantes y congeladas. Santiago se quiso levantar y se pegó contra el mesón, gritó y fue suficiente para delatarnos. Tratamos de gatear para salirnos de nuestra propia trampa, pero estábamos cercados por esas sillas metálicas y en un instante una mano gigante me había cogido de la espalda.
Era Jaime, un vigilante costeño y bonachón que cuando María y yo habíamos ido a la portería a tratar de sacarle más información sobre el fantasma había intentado convencernos de que era solo una historia. Pero nunca le creímos. Si era solo un cuento, ¿por qué tenía que andar acompañado de noche de ese perro? ¿Por qué decía que era mejor que no fuéramos? ¿Por qué “qué peligro”, “qué irresponsables”?
Pero esas preguntas no eran importantes a este momento. Nos llevarían a la rectoría el lunes, le iban a contar a nuestros papás, de pronto nos dejaban sin recreos o quién sabe qué pasaría. Jaime nos iluminó con la linterna y todos teníamos los ojos aguados y un nudo en la garganta que se nos subía a los labios apretados.
De pronto hasta con risa nos dijo que lo siguiéramos y, entre balbuceo y mientras silbaba nos tranquilizó: no le diría nadie, ni a “la profesora Ejtefaní” (que seguía tomando tinto con Margarita y Jürgen). Nos iba a dejar en el salón y si prometíamos no volver a salirnos no diría nada. En el camino nos habló de lo peligroso que era andar solos por el colegio de noche, nos preguntó nuestros nombres y dijo algo que marcaría el resto de la noche: “No se puede jugar con fantasmas. Allá de donde yo vengo si los hay y, les digo, el problema no es que estén muertos. El problema es que les de por jugar con los vivos”. Dejamos a los niños primero, pues el salón de Margarita era al frente del parque de las flores y después nos dejó a nosotras arriba, al lado del viejo salón de música, sin que nadie supiera.
Adentro, las demás niñas estaban hablando y se habían hecho peinados y no le prestaron mucha atención a nuestra aventura. Solo Matilde estaba profunda. Claro, si uno toma leche antes de dormir cae como una piedra, sobre todo a los 7 u 8 años. María y yo entramos, nos quitamos los tenis empapados por el rocío y, congeladas, nos sentamos con las demás, intentando calentarnos. Estábamos hablando y riéndonos tan duro que llegó Stephanie y dijo que nos durmiéramos que ya, que qué eran estas horas, que qué iban a decir nuestros papás. Que miráramos a Matilde, “tan divina”, profunda.
Solo en ese momento nos dimos cuenta de lo que pasaba. ¡Matilde tenía los ojos abiertos! ¡Un fantasma entre los vivos! Los tenía entreabiertos, en realidad, se veía solo blanco y sobresalían en la oscuridad como los ojos de la babilla. La imagen ensombrecida de Jaime se me vino a la mente y justo en ese instante María y yo lo entendimos todo. Seguro a eso se refería Jaime, seguro el fantasma del profesor se había apoderado de Matilde.
Todas las demás niñas empezamos a gritar aterradas, nos abrazamos y rogamos que por favor nos protegieran, todas nos arrinconamos al otro lado del salón. Justo en ese momento, Matilde empezó a moverse y hacía como que pataleaba y movía un brazo en nuestra dirección. Al unísono, todas gritamos.
Entre todo ese alboroto quién sabe Matilde cómo no se despertó y Stephanie volvió furiosa y nos dijo que si seguíamos en esa necedad… en realidad no dijo qué pasaría, pero sonó amenazador. Seguimos temblando y preguntando si estaba muerta o desdoblada (nadie sabía qué era desdoblarse, pero alguien lo había oído mencionar). Entre grito que iba y grito que volvía, Stephanie decidió que se iba a sentar a observarnos y que no podíamos hablar. Todas quietas, una a una, empezaron a caer dormidas.
Pero era demasiado para María y para mi como para caer dormidas. Esta era toda una noche llena de sucesos sobrenaturales. ¡Fascinante! Arrunchadas en un rincón nos abrazábamos y mirábamos a Matilde como hipnotizadas, una zombie, totalmente sometida a los poderes del fantasma: seguía con los ojos abiertos. Stephanie hacía rato había caído también dormía.
En un último intento por saber qué sucedía, por tener una excelente historia, María se armó de valor y se acercó un poco a Matilde. “Mati, dijo, cógeme la mano si eres una zombie.” Y Matilde justo en ese instante se volteó hacia nosotras y estiró el brazo. Su mano quedó abierta, mirando, como sus ojos blanqueados, hacia nosotras. Grité como si me acabaran de partir en dos y María se unió a mi alarido mortal. Todas las niñas se despertaron (salvo Matilde, sospechosamente) y vieron su brazo extendido hacia María. Se oyó un único grito, capaz de conmover cualquier alma viva. Algunas niñas sollozaron. Llegaron Jürgen y Margarita e intentaron socorrer a Stephanie quien, sin éxito trataba de poner orden en la casa. Matilde se despertó y todas rompimos en una risa estruendosa y nerviosa. Prendieron la luz.
Rendidos, los profesores pusieron otra película a cambio de que nos calláramos y, por primera vez en nuestras vidas, “seguimos derecho”. Fue un gran paseo.
Como siempre Manuelito. Sumergido en la curiosidad de sus pensamientos, recorre el jardín de árboles barbados y vegetación de páramo. Camina temeroso de encontrar alguna sombra con rasgos humanos, proyectada por los reflectores sobre el muro de los salones vacíos. Porque de noche el colegio es otro. Especialmente desde que murió Israel, el jardinero del colegio, y puede aparecérsele a los más osados en los corredores que circundan el lago o bajo los árboles del fondo de la cancha de fútbol.
Siempre que hay la oportunidad, es Manuelito el que toma la iniciativa. Se van, cuatro o cinco, a escondidas de la niñera de alguno y sin que los padres aburridos por la reunión se den cuenta de la ausencia de sus hijos. Buscan los rincones menos frecuentados, los escondites más predecibles, los baños que nunca cierran y allí, como jugando a las escondidas, vigilan despacio y en silencio la oscuridad. En espera de que algún movimiento no habitual, de que algún crujido, graznido o aullido los sorprenda y de que el más rápido, que suele ser Manuelito, pegue un grito que del terror los mande de regreso al salón en el que sus padres y profesores se encuentran reunidos.
Pero Manuelito, desesperado porque la reunión no acababa y ya debía haber pasado la hora de comer, decidió recorrer por su cuenta el colegio. Se mostraba muy valiente frente a sus compañeros pero él mismo no era capaz de bajar del segundo al primer piso de su casa sin prender todas las luces que encuentra en el camino y sin asegurarse de nunca darle la espalda a la noche. Con ánimos de vencer el miedo de una vez por todas, emprendió su viaje a los espacios más temidos.
La luna ausente, apenas si podía ver para no tropezarse con las baldosas a desnivel, con los escalones y con uno que otro balón que por descuido algún compañero había abandonado. Los salones estaban todos cerrados bajo llave y eso en alguna medida lo tranquilizaba. Pero como toda tranquilidad es pasajera, alejado unos cuantos metros del corredor y habiéndose adentrado en el jardín, sin motivo alguno un escalofrío lo sobrecogió. Sabe que si como por costumbre sale corriendo no va a encontrar la cocina iluminada de su casa y a su madre que lo tranquiliza. Entonces, decide apretar los muslos y guardar las manos en los bolsillos para sentirse protegido o por lo menos para permanecer alerta y poder hacerle frente a cualquier situación.
Así es como se adentra en el jardín que separa la primaria del bachillerato. El viento lo acompaña en su misma dirección y a medida que el escalofrío desaparece, siente la similitud en sus pasos sobre el pasto abullonado con los que da sobre la alfombra de su cuarto. Por lo alargado del jardín y su obstinación por no dar vuelta atrás tiene tiempo de pensar en muchas cosas. Lo asustan las historias .que le cuentan sobre los espíritus de la selva, sobre los seres horribles que habitan la noche y el cruel significado de la luna nueva. Pero deja de sentir temor cuando empieza a ver que las sombras de los árboles son alargadas como las plantas de las acuarelas de su abuelo o cuando al acercarse a los reflectores la luz le calienta las manos y evapora las remanentes gotas de lluvia.
Pero justo cuando se siente el niño más valiente, un chasquido tan tenue que ni habría notado a la luz del día le pone los pelos de punta. Del árbol que proviene el ruido cae lo que parece ser un nido de ave. Manuelito se acerca sigilosamente, sospechando que va a encontrar a una bestia camuflada que podría acabar trágicamente con su recorrido, pero no. No es nada más que eso: un nido tan vacío como el cielo y los salones en la noche. Lo toma en la mano y lo contempla durante unos segundos. Lo asombra la habilidad de los pájaros para tomar pedacitos de ramas y hojas, curvarlos en equilibrio y entrelazarlos como una maraña de pelos. No está seguro de llevárselo porque también ha oído varias historias sobre objetos endemoniados. Como el detective que sueña ser, lo analiza todo, trata de identificar el animal al que pertenecían las pelusas y se decide por convertirlo en el amuleto de su travesía.
Es ese el momento en que advierte que su percepción del tiempo se ha desvanecido junto con el miedo a la oscuridad. Es bien probable que la reunión haya terminado y sus padres empiecen a preguntarse dónde se habrá metido. Ahora Manuelito es lo suficientemente seguro como para pasearse en la penumbra de cualquier parte del colegio, incluso del mundo entero. No le preocupa el que lo estén esperando, pues ha recorrido la totalidad del jardín y por fin descubrirá cómo son los corredores de bachillerato. A pesar de tener buen sentido de la orientación tiene precaución de no ir a perderse en aquella zona desconocida.
Con los pies embarrados por el lodo del jardín cae en cuenta que a cualquiera le quedaría muy fácil seguirle el rastro. Aquello le parece peligroso. Pero resulta que en esos corredores la oscuridad es tal que se reconoce el piso por estar parado sobre él, no por verlo. Además, eso de perseguir las huellas pasa solo en los cuentos y siempre es un arma de doble filo. Puede servir para encontrar el camino de regreso pero también para que los villanos lo persigan. Sin inquietud alguna, más bien por precavido, para evitar esto de los villanos, Manuelito frota los zapatos contra el suelo con la intención de despegar los tacos de barro. Así ninguno, bueno o villano, podría deducir su paradero. Pero justo en ese instante cae en cuenta que hasta el momento alguien muy discreto lo habría podido perseguir. Cómo era posible que un aspirante a detective no hubiera pensado en eso antes. Con el colegio así de oscuro y él caminando como si nada. Hasta el peor de los villanos lo habría espiado sin dificultad. Aquella idea y la oscuridad al final del pasillo lo espantan y lo pone a correr a toda velocidad. Los escalofríos y esa sensación de que el mal se encuentra a sus espaldas se apoderan de él. No se detiene. Da vuelta a la derecha por una esquina que lo hace bajar unos pocos escalones, casi se tropieza con un lavamanos empotrado en pleno pasillo, sube una pequeña rampa y no para de correr. Ha girado a la derecha y a la izquierda, y otra vez a la izquierda y subido la rampa y ya no está seguro de si luego de atravesar el pasadizo tomó a la izquierda o a la derecha, o simplemente siguió derecho. Lo detiene el cansancio. Trata de jadear silenciosamente y mira a su alrededor.
Un pequeño patio, cerrado entre los muros de un edificio de dos pisos, un salón al que se accede subiendo unos pocos escalones y una puerta grande con un afiche rasgado que podría ser la entrada al teatro. Un foco gastado alumbra con poca intensidad el recinto. La puerta está entreabierta pero él no sería capaz de entrar. Para hacerlo tendría que treparse sobre un andamio desarmado que bloquea la puerta y correría el riesgo de encontrarse adentro con máscaras, a las que tanto miedo les tiene. La curiosidad lo acerca tan solo para oír y deducir qué podría estar pasando adentro. Nada. Silencio total. Retrocede y golpea sin querer el andamio que produce un ruido agudo. Esta vez no se espanta. Vigilante, revisa hacia todos lados que el ruido no haya atraído a nadie.
Por fin un momento de calma y Manuelito decide regresar, solo que no sabe cómo. Al fondo, entre el salón y el teatro se vislumbra el acceso a un jardín. Si tiene suerte sería el mismo jardín que lo trajo a los edificios de bachillerato. Por los árboles iluminados y el viento en su contra, piensa haber encontrado el camino de vuelta. Curiosamente el prado ahora está más empantanado y el jardín menos iluminado. Quisiera llevar una linterna, no por susto sino para tener más cuidado y evitar el regaño que le espera por haberse ensuciado tanto. Va por el medio del jardín cuando concluye que definitivamente no es el mismo que ya había cruzado. En un momento dado éste se divide en dos caminos y Manuelito no sabe cuál tomar. El de la derecha, más grande, parece conectar con algún edificio principal. En cambio el de la izquierda podría llevar a un jardín más pequeño, a algún cuarto de mantenimiento o algún lugar menos visitado. Mientras piensa qué camino seguir, oye a lo lejos unas voces que le parecen ser las de los padres. Vienen del camino de la derecha. Estaba decidido a seguir por ese camino pero un pensamiento lo detiene.
Recuerda las historias que hablan de las trampas en los laberintos y de cómo siempre el camino acertado es el menos evidente. Toma el de la izquierda. Luce oscuro como un túnel y al cabo de unos metros húmedo como una alcantarilla. Por lo menos así imagina que son las alcantarillas. Sigue caminando, se apresura por encontrar la salida y se guía por una luz que lo lleva, como lo había imaginado, hacia otro jardín. Jamás pensó que su colegio tuviera tantos jardines tan oscuros y tan misteriosos.
Nuevamente le regresan los escalofríos. Está perdido y mira con espanto las barbas que cuelgan de los árboles. Atraviesa unos metros del jardín y encuentra un árbol que le parece conocido. Lo trepa a diario y sabe que no podría confundirlo con otro. Qué alivio le produce descubrir que se encuentra de vuelta en el jardín de primaria. Reconoce los salones ensombrecidos por los árboles. Se encamina hacia el árbol del nido para ver si encuentra algo nuevo. Se agacha para recoger evidencias en el pasto, mira hacia las ramas y descubre que las ilumina una luz más cálida que la de los reflectores. Viene de un salón que antes no había notado en el segundo piso. Entre todos los que rodean al jardín es el único con la luz prendida.
Hace tiempo era hora de regresar, pero la curiosidad lo hace indagar las razones por las cuales el salón se quedó prendido. ¿Habrá alguien en su interior? Posiblemente un profesor se haya quedado dormido corrigiendo exámenes. Tal vez la lluvia hizo que se fuera la luz y nadie se hubiera acordado de que había quedado prendida. O el gato negro que se pasea por los tejados entró por la ventana y dio un coletazo al interruptor. En todo caso, todos estos argumentos que Manuelito se plantea a sí mismo no lo convencen. Teme que alguien le esté jugando una broma y quiera asustarlo, pero no por eso va a dejar de investigar. La entrada del salón no da contra el jardín. Para llegar a él es necesario dar la vuelta pasando los baños y subir las escaleras, pero esto significa volver a alejarse del lugar de la reunión. Sabe que lo más apropiado sería avisar a sus padres, pero naturalmente no lo dejarían volver a escaparse.
Mientras se aleja en dirección a los baños mira de reojo la luz del salón esperando a que algo ocurra. No nota ningún movimiento. Si algo malo está pasando en el salón, su entrometimiento puede ponerlo en serios problemas. Por esa razón, debe deslizarse por el pasillo sin producir ruido alguno. Antes de iniciar su misión, Manuelito se siente realizado por la osadía de sus actos. Se imagina siendo reconocido como un héroe por sus amigos del curso. Aquel que no teme a la oscuridad. Pero eso pasaría en caso de que algo terrible sucediera dentro del salón y lógicamente espera que eso no sea así. Luego de pasar los baños ve de repente cómo una sombra se escurre rápidamente por las escaleras. Siente más temor que nunca en toda la noche y se queda inmóvil, las manos abiertas y la espalda contra la pared. Logra mantener el temple y no gritar del susto. Analiza quieto, desde la misma posición, el origen de la luz y el por qué de esa sombra. En la distancia reconoce un poste de luz sobre el que se posan y revolotean dos pájaros de tamaño pequeño. Se tranquiliza e interpreta aquel evento como una señal de que el nido lo protegería de cuanta cosa pudiera ocurrir.
Sube cautelosamente uno a uno los escalones, tratando de descifrar los sonidos que se suman al viento. A escasos pasos de la puerta de entrada al salón, Manuelito se detiene. Fija su atención en el haz de luz que se cuela por debajo de la puerta. Si algo se llegara a mover, tal vez no podría soportar el miedo y saldría corriendo. Pasan los segundos, el viento se apacigua y los pájaros huyen. El silencio se hace casi absoluto. Se queda inmóvil esperando a que el movimiento de las ramas produzca algún sonido que pueda disimular sus pasos. Teme lo peor. No sabe qué, pero el susto que le produce entrar a ese espacio iluminado excede el de hacerlo a cualquier lugar oscuro. Aunque lo dudara, ya no se devolvería. Siente una gran responsabilidad por descubrir qué puede estar pasando en el salón. Cada paso es más calculado que el anterior. Se concentra especialmente en la manera en la que apoya primero las puntas de los pies y despacio descansa las plantas hasta que el talón toca el piso. Entre cada uno de esos movimientos se detiene lo suficiente para tomar una honda respiración y prestar atención a los sonidos que puedan provenir del interior del salón. A pesar de que le toma una eternidad llegar hasta la puerta, quisiera poder aplazar el momento. Vacilante, finalmente agarra la perilla y suavemente le da vuelta.
Sin oponer resistencia la puerta se abre lentamente hasta que choca bruscamente y produce un chirrido. Manuelito en lo primero que piensa es en los sonidos de las películas de miedo. Se queda quieto y nada ocurre. Revisa detrás de la puerta y encuentra que se quedó trabada con un pedazo de tiza de tablero. Tiene frente a él un salón desierto con las luces prendidas. En su intento por destrabarla, cae al piso y se produce un portazo que alarmaría a cualquiera que se encuentre cerca. Se asegura de no haberse quedado encerrado, porque eso también suele pasar en las películas. La perilla no gira tan fácilmente desde adentro y ahora la puerta le pesa más. Con dificultad logra abrirla pero antes de salir decide echar un vistazo al lugar. No ha empezado a recorrerlo cuando el viento vuelve a cerrar la puerta. El salón tiene lo de todos. Pupitres de madera, un tablero grande de color verde oscuro, piso de tablas que rechinan al caminar, dos láminas gigantes que enseñan la correcta caligrafía, un calendario con tachones y un afiche de un paisaje alpino. Una estantería de vidrio contiene muchos libros desordenados y otros pocos forman torres sobre unos pupitres.
Se acerca a ellos y descubre algunos libros de historietas. Quisiera quedarse leyéndolos pero todos deben estar preocupados buscándolo. Antes de dejar el salón, se dirige al escritorio del profesor. Siempre había tenido la tentación de sentarse en esa silla grande y acolchada y ahora tiene la oportunidad perfecta para hacerlo. Se sienta y puede ver, a través de la ventana, los árboles meciéndose con el viento, el baile de sombras y el reflejo de las ramas iluminadas sobre el jardín oscuro. Manuelito está tan cómodo que parece hipnotizado por el movimiento del follaje, dorado por el reflejo de la luz. No tiene reloj ni manera de saber cuánto tiempo ha pasado, pero sabe que es más que tarde para regresar. Se baja de la silla y camino a la salida nota que sus zapatos están desamarrados.
Se agacha para atar los cordones y, en menos de un respiro, la luz se apaga.