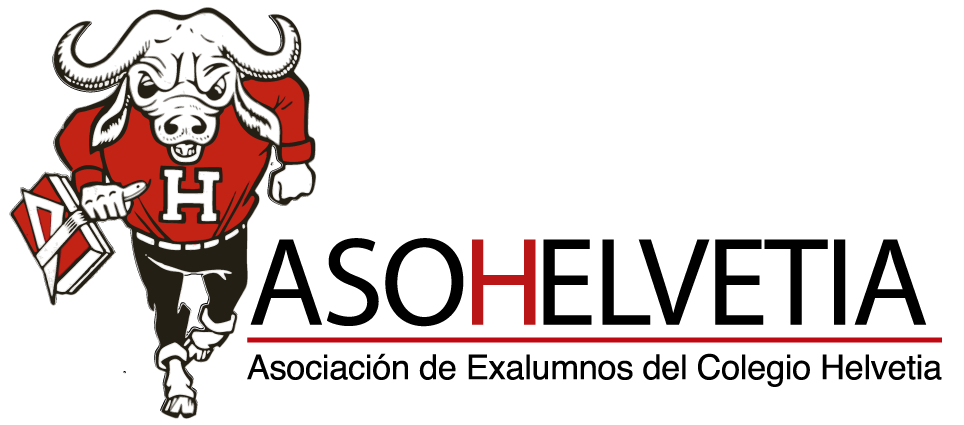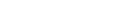Por: Graciela
Estábamos en primero o segundo de primaria y, como tantos de esos primeros años, el paseo anual del curso había sido cancelado por seguridad. Nuestros papás, serios, se habían reunido hacía unas semanas y habían decidido que era mejor que no fuéramos a Girardot (¿o era Cafam-Melgar?) y que más bien hiciéramos algo local, algo que no implicara demasiado campo ni muchas carreteras.
Los de B y C habían cuadrado para irse a la finca sabanera de alguna familia de esas típicas del Colegio, que son como mil y de los cuáles hay al menos un miembro por generación. Nosotros, que normalmente habríamos ido a la casa en Cota de nuestra profesora Stephanie, pues nos invitaba periódicamente para suplir esa falta de educación al aire libre, no podíamos ir este año porque estaba remodelando la cocina.
No se de dónde salió la idea de que durmiéramos en el Colegio. Pero ahí estábamos a las 7:30 de la mañana (esto era antes de que cambiaran la hora de entrada). Todos con sombrero y gafas de sol, sacos de dormir (más grandes que nosotros), la maleta para las clases del viernes por la mañana y la otra maleta con la piyama, dos mudas por si acaso, un buen saco porque si el Colegio es frío de día es helado de noche y uno que otro peluche encaletado, no fuera que alguien llegara a enterarse que a nuestros 7 u 8 años todavía nos daba miedo dormir solos. Algunos tenían también ítems privilegiados de supervivencia, una navaja para niños o unos binóculos. Para cualquier observador ajeno a la situación, habría parecido ridículo que necesitáramos tantas cosas para una sola noche (nuestros papás se unirían a nosotros para un típico desayuno suizo el sábado en la mañana), pero para nosotros nuestro abultado equipaje era justo lo indispensable.
Tuvimos clase por la mañana en la medida de lo posible, pues nuestras maletas estaban arrinconadas en una esquina del salón y nos recordaron todo el tiempo que ése no era un día cualquiera. Después del recreo largo Stephanie y Margarita, nuestra profesora de español que se uniría a la aventura de pasar la noche con 28 niños de alemán entre 7 y 9 años, nos perdonaron esa última hora de caligrafía con pluma porque teníamos que preparar el salón. Se había decidido que dormiríamos en dos salones porque había llovido en las noches y era mejor prevenir que lamentar. Las niñas estarían en el salón de Stephanie y los niños en el salón de Margarita. A los niños los iba a acompañar Jürgen, el profesor de basket y geografía que hacia años se había casado con Stephanie.
Nos demoramos como una hora en arrimar todos los escritorios y subir en ellas todas las sillas para tener en el centro del salón suficiente espacio donde regar nuestros sacos de dormir y poner nuestras maletas. Como a los tres de la tarde nuestros búnkeres estaban listos y el colegio prácticamente vacío y empezaron las actividades programadas. Hicimos el pan y la mermelada con el que atenderíamos a nuestros papás al otro día en el desayuno suizo, luego Jürgen organizó unos juegos en la cancha de fútbol – que estaba sola para nosotros – en los que nos tapábamos los ojos y competíamos en equipos identificados por cintas de colores; y como a eso de las 6, cuando empezó el frío, hicimos una pequeña fogata.
Alrededor de esa fogata empezó todo. Las niñas que éramos de coro habíamos oído hablar de un profesor que había muerto en el colegio en los primeros días de algún enero, hace muchos años. El profesor, contaban los porteros, había estado viviendo en el colegio esas vacaciones en un salón que quedaba debajo de la entrada trasera del teatro, cerca de donde pusieron la enfermería después de que se fue Merceditas. En fin, este profesor había sufrido un ataque cardiaco un día en que había ido a alimentar a los peces del laguito y la leyenda decía que su fantasma merodeaba en las noches la zona del Edificio Nuevo, el laguito y la portería de atrás. Mi amiga María y yo habíamos tratado de ir a buscarlo en varias de esas noches de ensayo de coro o de concierto (era la época en que se celebraron los 50 años del Colegio y para los de coro fue una especie de maratón) pero no habíamos visto nada. En las noches de concierto o ensayo había mucha gente en el Colegio, mucho ruido, y nada más obvio que los fantasmas no salen a merodear si hay mucho ruido o mucha gente. Pero ese día sería distinto. Ese día seríamos solo nosotros.
Mientras Jürgen, Margarita y Stephanie repartían juguitos Hit y se enredaban pidiendo la pizza, María y yo hablamos con algunas niñas y un grupo muy selecto de niños para organizar nuestra expedición secreta. Nos habían dicho que nos dormiríamos a las 9, así que nosotros esperaríamos a que los profesores se durmieran o, en su defecto, salieran del salón, y a las 10 de la noche nos encontraríamos al frente del salón de profesores, un punto intermedio y seguro.
A los pies de las barras, que a mi me daban miedo porque mi papá se cayó desde arriba cuando él estudió en el colegio y se partió los dos brazos, fuimos felices con nuestra pizza y con la cantidad ridícula de Coca Cola que había a nuestro alcance. Brindamos por todos los personajes de Nickelodeon (“arriba, abajo, al centro y adentro”) y en algún ataque de risa hubo un niño al que le salió gaseosa por la nariz. Margarita gritó desde lejos que qué porquería, que qué cantidad de Coca Cola – en ese momento aún no la habían prohibido –, que debíamos ser más como Matilde, que había pedido leche como bebida. Los papás de Matilde, que era mucho más alta que yo, siempre estuvieron medio en una onda sana y como fruto de eso a ella no le gustaba mucho la Coca Cola.
Comimos y bebimos (pizza y Coca Cola) y finalmente nos llevaron a nuestros salones para que viéramos una película, alguna de Disney pero no me acuerdo cual. Se acabó la película Stephanie y Margarita nos desearon buenas noches, apagaron la luz y – ¡victoria! – salieron. Estarían tomando café frente a la barras por si las necesitábamos, dijeron. Nos contamos historias, nos reímos y a las 10 en punto el reloj anaranjado de María, que era de pantallita y tenía luz, nos avisó que era hora. Nos pusimos el saco y los tenis y salimos empiyamadas. Juan Felipe y Santiago nos estaban esperando ya en el punto acordado y habían traído una linterna. El reloj de Juan Felipe era gigante y también tenía lucecita.
Salimos a la Media Torta – donde hoy en día está el CI – y nos encontramos con una de esas típicas noches bogotanas: sin luna y sin estrellas y con una leve bruma que enfriaba y cobijaba todo. Perfecta para buscar fantasmas.
Así fuera de noche, la sombra del edificio nuevo se proyectaba sobre nosotros y, mientras lo rodeábamos, los buses que pasaban por la Boyacá hacían temblar el piso y a nosotros, mientras Juan Felipe elaboraba sobre cómo se vería el fantasma. A lo mejor tendría los ojos inyectados de sangre y la bolsa de comida de peces en la mano. Los ojos no podían estar rojos, corregía María, porque los fantasmas son solo en blanco y negro. Pero con seguridad nos hablaría en Alemán y como nos pasaba con profesores que no conocíamos no le entenderíamos nada y se reiría duro de nosotros y los árboles se estremecerían con su carcajada de muerto.
Llegamos al laguito. El poste de luz alumbraba un poco y su luz se reflejaba sobre el espejo de agua. Alguna tortuga hizo algún ruido y nosotros nos apretamos las manos del susto (que teníamos cogidas ya del pánico pero nunca lo admitiríamos). Silencio. Estaría en el pasillo escondido entre los lóckeres, pensamos, y para que ninguno de los demás notara que estábamos a punto de salir corriendo del susto, tragamos duro y nos dirigimos hacia allá, todavía de las manos agarradas. Tan pronto saltamos el murito de piedras se oyeron pisadas y nuestros corazones se nos subieron a todos a la boca. Santiago emitió un gemido y yo apenas alcancé a gritar “¡vámonos!.
Corrimos en la dirección en que el pasillo topeta contra el “Salón múltiple” que, en esa época, era la biblioteca de Bachillerato. “¡Quietos!” gritó una voz profunda y de la angustia empujamos una puerta que no debería haber estado abierta y que nos llevó al laboratorio de biología. Aterrados, nos metimos debajo de esos mesones helados bajo la mirada de una babilla y unos patos disecados, que proyectaban sombras aterradoras contra las paredes, como si no fuera suficiente con esas miradas blancas, penetrantes y congeladas. Santiago se quiso levantar y se pegó contra el mesón, gritó y fue suficiente para delatarnos. Tratamos de gatear para salirnos de nuestra propia trampa, pero estábamos cercados por esas sillas metálicas y en un instante una mano gigante me había cogido de la espalda.
- ¡Por dios ¿qué hacen aquí?! ¡¿Cómo entraron?! ¡Qué peligro, qué irresponsables! ¿En qué salón están durmiendo?
Era Jaime, un vigilante costeño y bonachón que cuando María y yo habíamos ido a la portería a tratar de sacarle más información sobre el fantasma había intentado convencernos de que era solo una historia. Pero nunca le creímos. Si era solo un cuento, ¿por qué tenía que andar acompañado de noche de ese perro? ¿Por qué decía que era mejor que no fuéramos? ¿Por qué “qué peligro”, “qué irresponsables”?
Pero esas preguntas no eran importantes a este momento. Nos llevarían a la rectoría el lunes, le iban a contar a nuestros papás, de pronto nos dejaban sin recreos o quién sabe qué pasaría. Jaime nos iluminó con la linterna y todos teníamos los ojos aguados y un nudo en la garganta que se nos subía a los labios apretados.
De pronto hasta con risa nos dijo que lo siguiéramos y, entre balbuceo y mientras silbaba nos tranquilizó: no le diría nadie, ni a “la profesora Ejtefaní” (que seguía tomando tinto con Margarita y Jürgen). Nos iba a dejar en el salón y si prometíamos no volver a salirnos no diría nada. En el camino nos habló de lo peligroso que era andar solos por el colegio de noche, nos preguntó nuestros nombres y dijo algo que marcaría el resto de la noche: “No se puede jugar con fantasmas. Allá de donde yo vengo si los hay y, les digo, el problema no es que estén muertos. El problema es que les de por jugar con los vivos”. Dejamos a los niños primero, pues el salón de Margarita era al frente del parque de las flores y después nos dejó a nosotras arriba, al lado del viejo salón de música, sin que nadie supiera.
Adentro, las demás niñas estaban hablando y se habían hecho peinados y no le prestaron mucha atención a nuestra aventura. Solo Matilde estaba profunda. Claro, si uno toma leche antes de dormir cae como una piedra, sobre todo a los 7 u 8 años. María y yo entramos, nos quitamos los tenis empapados por el rocío y, congeladas, nos sentamos con las demás, intentando calentarnos. Estábamos hablando y riéndonos tan duro que llegó Stephanie y dijo que nos durmiéramos que ya, que qué eran estas horas, que qué iban a decir nuestros papás. Que miráramos a Matilde, “tan divina”, profunda.
Solo en ese momento nos dimos cuenta de lo que pasaba. ¡Matilde tenía los ojos abiertos! ¡Un fantasma entre los vivos! Los tenía entreabiertos, en realidad, se veía solo blanco y sobresalían en la oscuridad como los ojos de la babilla. La imagen ensombrecida de Jaime se me vino a la mente y justo en ese instante María y yo lo entendimos todo. Seguro a eso se refería Jaime, seguro el fantasma del profesor se había apoderado de Matilde.
- ¡Es una zombie! – , gritó María.
Todas las demás niñas empezamos a gritar aterradas, nos abrazamos y rogamos que por favor nos protegieran, todas nos arrinconamos al otro lado del salón. Justo en ese momento, Matilde empezó a moverse y hacía como que pataleaba y movía un brazo en nuestra dirección. Al unísono, todas gritamos.
Entre todo ese alboroto quién sabe Matilde cómo no se despertó y Stephanie volvió furiosa y nos dijo que si seguíamos en esa necedad… en realidad no dijo qué pasaría, pero sonó amenazador. Seguimos temblando y preguntando si estaba muerta o desdoblada (nadie sabía qué era desdoblarse, pero alguien lo había oído mencionar). Entre grito que iba y grito que volvía, Stephanie decidió que se iba a sentar a observarnos y que no podíamos hablar. Todas quietas, una a una, empezaron a caer dormidas.
Pero era demasiado para María y para mi como para caer dormidas. Esta era toda una noche llena de sucesos sobrenaturales. ¡Fascinante! Arrunchadas en un rincón nos abrazábamos y mirábamos a Matilde como hipnotizadas, una zombie, totalmente sometida a los poderes del fantasma: seguía con los ojos abiertos. Stephanie hacía rato había caído también dormía.
En un último intento por saber qué sucedía, por tener una excelente historia, María se armó de valor y se acercó un poco a Matilde. “Mati, dijo, cógeme la mano si eres una zombie.” Y Matilde justo en ese instante se volteó hacia nosotras y estiró el brazo. Su mano quedó abierta, mirando, como sus ojos blanqueados, hacia nosotras. Grité como si me acabaran de partir en dos y María se unió a mi alarido mortal. Todas las niñas se despertaron (salvo Matilde, sospechosamente) y vieron su brazo extendido hacia María. Se oyó un único grito, capaz de conmover cualquier alma viva. Algunas niñas sollozaron. Llegaron Jürgen y Margarita e intentaron socorrer a Stephanie quien, sin éxito trataba de poner orden en la casa. Matilde se despertó y todas rompimos en una risa estruendosa y nerviosa. Prendieron la luz.
Rendidos, los profesores pusieron otra película a cambio de que nos calláramos y, por primera vez en nuestras vidas, “seguimos derecho”. Fue un gran paseo.